martes, 14 de agosto de 2007
El arrebato
Al volver, me invadió una gran depresión al no poder tener, ver o sentir el mundo en el cual me había inmiscuido. El clima era otro, mi piel que ya se había acostumbrado a una humedad despiadada no concebía la sequedad de esta realidad. El escenario había cambiado. La miseria que sentí en Camboya y el desorden que se había apoderado de mi mente en Tailandia ya no existían. Nuevamente se volvían parte de una ficción tremendamente lejana que con 3 días de viaje había dejado atrás. Esta repentina lejanía me dejó aplastada. No soportaba la limpieza, el orden irracional de una realidad prospera de la cual había, de cierta manera, escapado. Las fotografías, unas crónicas esporádicas y mal escritas, mi piel morena, mis múltiples heridas por las picaduras de voraces mosquitos, mis uñas de los pies con el esmalte corrompido y las pastillas contra la malaria era lo último que me quedaba en mi lenta rearticulación a la vida en occidente. No permanecí tanto tiempo en Asia pero fue lo suficiente para darme cuenta de que en la difícil tarea de viajar y tratar de vivir, de adaptarse a una realidad distinta, la desarticulación de la mente y la adaptación es algo tremendamente alimentador de espíritu. Dejar eso significó una obligación espantosa. Fue tanta mi pena que las mañanas despertaba todavía soñando con el calor, con la humedad, los olores, las luces, el humo, la comunicación. Desesperada por intentar no despertar, no me quedaba más alternativa que asumir mis condiciones. El desayuno patéticamente nutritivo, lo comía en silencio, malhumorada. Luego otra pastilla contra la malaria que debía seguir tomando por dos semanas más después de la posible exposición a la enfermedad. En verdad nunca estuve expuesta pero fue una medida de precaución. En ese momento ya se había transformado en una nostalgia profundísima, el ingerir esa capsula azul que me había dado un doctor musulmán en un hospital en Bangkok. La mañana transcurrió como todas en Santiago. Sin mucha productividad y con un sentimiento de ahogo proveniente de muchos factores en ese momento. Me sentí mal. Muy mal. Fui al baño. Me mire al espejo y me puse a llorar. Mis piernas ya no me podían y caí al piso. Abrí el escusado y vomité un líquido azul. No tenía malaria pero mi cuerpo rechazó su remedio. Rechazó mi vuelta. Mi hermana Javiera en ese momento me vio tendida en el piso llorando y me levantó. Me abrasó. Comprendía mi pena y sabía que esto sucedería. Todo el mundo lo anticipó. Y yo también lo sabía. Pero no puse evitarlo. Fue una reacción desde mis entrañas. Una pena profundísima. Un corte en mi cuerpo que se negaba a transformarse en cicatriz. Volver fue lo peor en ese momento. Viajar no era tampoco el objetivo de la travesía. Era desarticular la estructura chilena de pensamiento. Era salir. Y en ese momento estaba volviendo. Reconociendo todo de nuevo desde otra perspectiva, pero inexorablemente perdiendo todo lo que el limitado lenguaje de esta ciudad y de esta gente no puede asimilar. El regreso de cualquier viaje, ya sea de cualquier destino geográfico, de cualquier tipo de droga o meditación deja cosas atrás que no pueden llevarse consigo más que como un recuerdo abstracto. Las mejores ideas y sentimientos adquiridos se quedan cuando te marchas. Y sólo permanecen en el más penoso, nostálgico y mágico recuerdo corporal en sensaciones intraducibles, que pesa y desespera hasta el extremo de la angustia no poder recordar. Y sólo te concentras en no olvidar pero no en recordar o permanecer. Ese es el mayor error, pero es imposible no hacerlo. El tiempo y el espacio siguen cambiando y el movimiento no permite posesión alguna. Es el arrebato. Tanto así como que con un grito de desesperación concluyes ese proceso de perdida de lo que se consideraba tan preciado en el cuerpo y la mente. Y de un momento a otro no te das ni cuenta cuando tus rulos limpios y brillantes de patética oveja sobrealimentada han vuelto.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

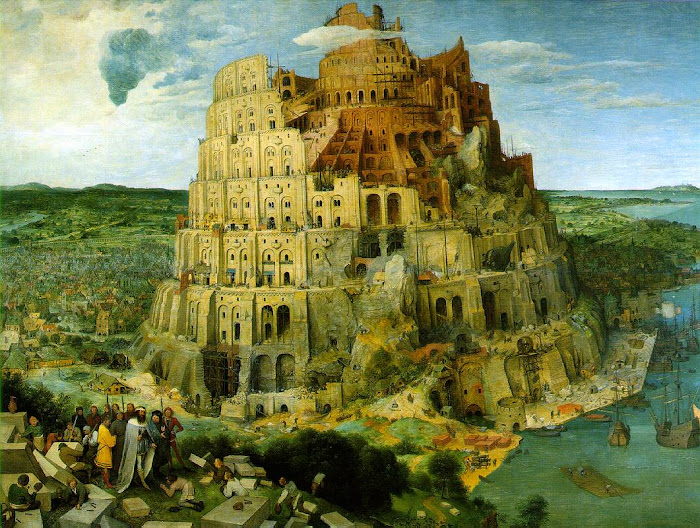
No hay comentarios.:
Publicar un comentario